Confieso que cuando comencé a
escribir esta entrada, el procesador de texto tuvo un inexplicable infarto y
borró todo lo que ya había escrito. Así que trataré de honrar la memoria de la
inspiración y recalcar el punto.
Nunca corremos tanto riesgo de
estar equivocados como cuando tenemos certeza plena –y hasta ciega- de conocer
lo correcto. Bajo la testarudez de haber aprendido, reconocemos que no nos va
fácil en desaprender. A veces hasta nos parece una bajeza tener que desprendernos
de aquello que nos acompañó toda la vida y ya no lo puede hacer por invalidez.
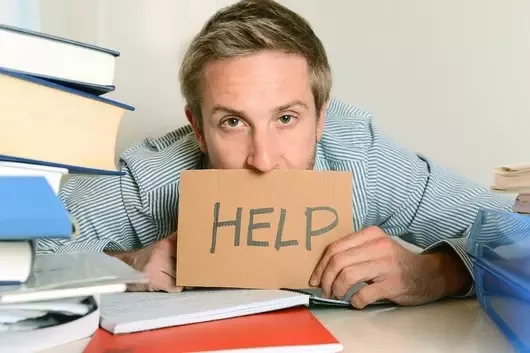 En ocasiones, desarrollamos una
entretela por la duda causada por la conciencia y la fría certeza venida por la
razón (o el ego). Asumimos que las cosas son así porque así las entendemos. Es
decir, nuestro mundo interior se reduce para poderse hacer digestión cada que
se quiere y después decimos que hay cosas que no salen de nuestra cabeza.
En ocasiones, desarrollamos una
entretela por la duda causada por la conciencia y la fría certeza venida por la
razón (o el ego). Asumimos que las cosas son así porque así las entendemos. Es
decir, nuestro mundo interior se reduce para poderse hacer digestión cada que
se quiere y después decimos que hay cosas que no salen de nuestra cabeza.
Un ejemplo claro de nuestros días
pueden ser los padres de familia de un hijo homosexual. Por años, los padres
quieren que el hijo les dé nietos, mientras que el hijo quiere ser quien es.
Cuando llega el momento del hijo de aclarar quién es, entonces, los padres
pueden:


